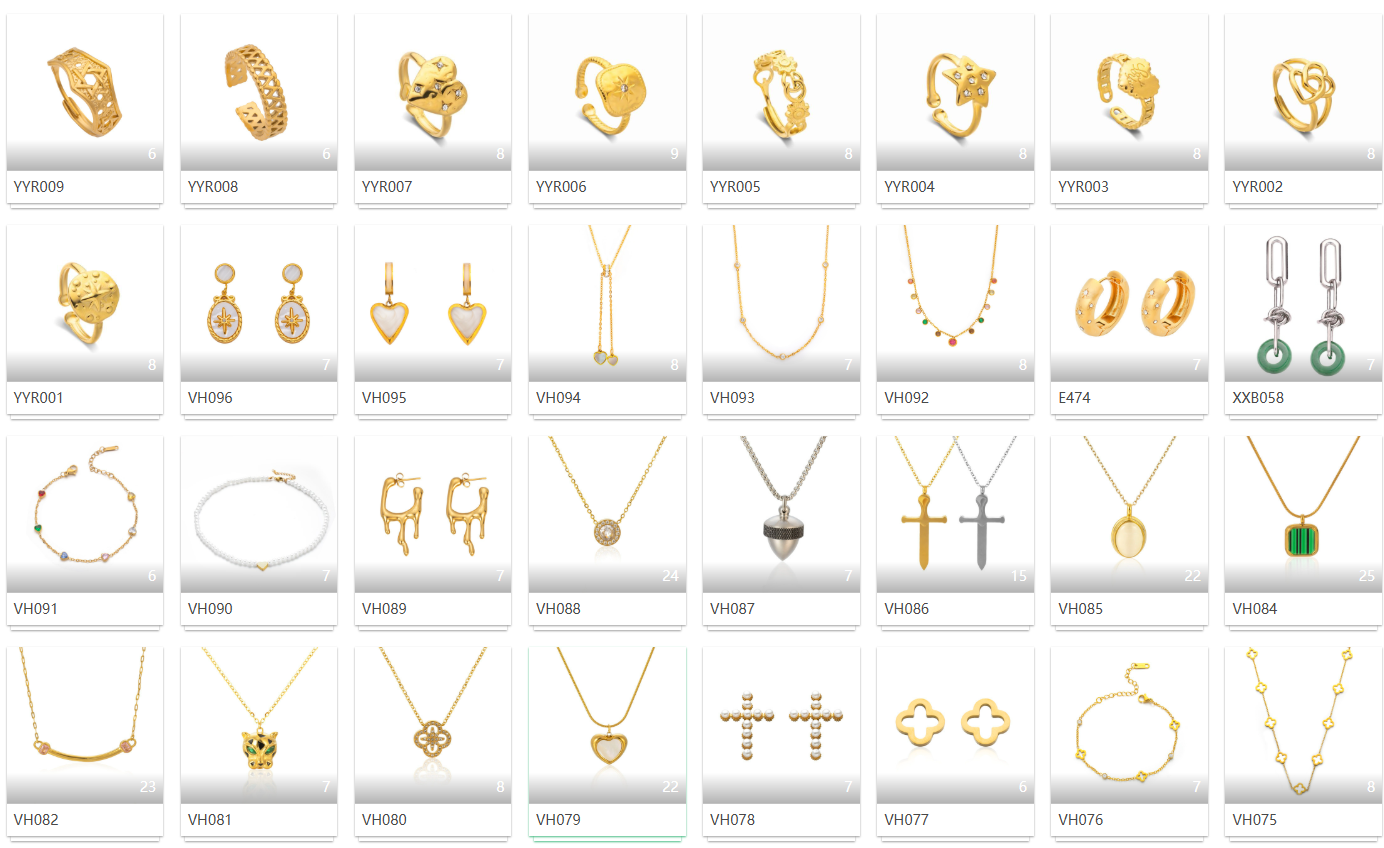Tras publicar mi anterior artículo sobre la paradoja de cómo el crecimiento exponencial de profesionales en el Perú convive perfectamente con la caída de la productividad que lleva ya varios años en su economía, recibí una pregunta de un amigo que me hizo detener a pensar: "Raúl, es importante distinguir entre destrucción creativa y desregulación indiscriminada y nulo control del Estado. Hemos sido testigos de tantas desgracias".
Esa pregunta no es un mero matiz; es el corazón del debate que el Perú necesita tener. Es la línea que separa el progreso de la depredación. Y mi respuesta es que, precisamente, la mayor trampa de nuestra economía es que los grupos de poder han secuestrado el concepto de "destrucción creativa" para vendernos su opuesto: una "desregulación" que solo les beneficia a ellos, consolidando sus privilegios y ahogando la competencia.
Han logrado que confundamos la libertad para innovar con la libertad para contaminar, precarizar el trabajo y evadir impuestos. Han vendido la idea de un "mercado libre" que, en la práctica, es un mercado cautivo.
Para entender la diferencia, usemos la analogía más clara. Pensemos: si Blockbuster hubiera sido una empresa peruana, ¿habría surgido Netflix en nuestro país? Si Mark Zuckerberg hubiera dejado alguna de las universidades más prestigiosas de Lima sin completar sus estudios, ¿habría logrado que Facebook se convirtiera en el imperio global que es hoy en tan poco tiempo?
La respuesta, para cualquiera que conozca las entrañas de nuestra economía, es un rotundo no. No por falta de talento peruano, sino porque nuestra estructura económica y legal está diseñada para un único propósito: garantizar la estabilidad de los monopolios y ahogar a sus competidores antes de que puedan respirar. La verdadera "destrucción creativa" es lo que Netflix le hizo a Blockbuster: un modelo más eficiente que ganó al consumidor. Lo que tenemos en el Perú es un sistema que habría inventado regulaciones para proteger a Blockbuster y haber declarado "informal" a Netflix.
Este es el verdadero nudo del subdesarrollo peruano. No se trata de un problema de esfuerzo o de educación, sino de un sistema que premia el rentismo y castiga la innovación. Y para mantener este esquema, se ha manipulado el debate público.
El Gran Engaño de la "Flexibilización"
Durante décadas, hemos sido sometidos a un discurso recurrente: la economía peruana necesita "flexibilizarse". Pero esta palabra, que debería significar agilidad, dinamismo y capacidad de adaptación, ha sido adulterada para aplicarse únicamente sobre el más débil: el trabajador. "Flexibilizar el empleo" se ha convertido en un eufemismo para precarizar el trabajo, reducir derechos y transferir riesgos a quienes ya tienen menos.
Mientras tanto, se ignora deliberadamente la rigidez más dañina de todas: la de las estructuras que protegen a los poderosos. El verdadero desafío no es hacer más "flexible" al empleado, sino flexibilizar al monopolio. Es derribar las murallas legales, financieras y regulatorias que le permiten a un gran grupo económico concentrado operar como una tiranía, impidiendo la llegada de nuevos jugadores que podrían transformar el mercado.
La Anatomía de la Fortaleza Monopólica
¿Cómo funciona esta protección en la práctica? No es un solo mecanismo, sino un ecosistema de privilegios:
- Captura Regulatoria: Los grandes grupos económicos utilizan su poder para influir en el diseño y la aplicación de las normas. Logran que se aprueben regulaciones que, en apariencia, buscan la “calidad” o la “seguridad”, pero que en la práctica imponen barreras de entrada tan altas que solo ellos pueden superar. Al mismo tiempo, promueven una flexibilización selectiva en ámbitos donde debería prevalecer la rigurosidad: la aprobación de planos, la fiscalización laboral o los estándares de seguridad industrial. El resultado es un Estado complaciente con los grandes y severo con los pequeños, que permite tragedias evitables y normaliza la impunidad empresarial. Es la “desregulación a la carta”: exigente con el emprendedor emergente, pero indulgente con quien tiene poder suficiente para dictar sus propias reglas.
- Asimetría Financiera y Tributaria: Quizás el ejemplo más brutal de las barreras que frenan el crecimiento de las microempresas con alto potencial de innovación sea el acceso al crédito. Mientras las grandes corporaciones obtienen financiamiento a tasas de interés competitivas en el mercado internacional, las micro y pequeñas empresas —las verdaderas semillas de la innovación— enfrentan tasas usureras que las condenan al estancamiento o las empujan a la informalidad. A ello se suma una asimetría tributaria igualmente perversa: el sistema impositivo suele ser implacable con las microempresas, mientras muestra una sorprendente flexibilidad con los grandes conglomerados. Estos no solo cuentan con departamentos especializados para optimizar su carga fiscal, sino también —en algunos casos— con arreglos tributarios que les garantizan estabilidad y beneficios que ningún pequeño empresario podría siquiera imaginar. Así, ambos sistemas, en lugar de ser motores de igualdad de oportunidades, terminan funcionando como los más eficaces guardianes de los privilegios.
El Desafío: Construir un Estado Árbitro Verdadero
La solución no es, como algunos podrían pensar, un salvaje oeste sin reglas. La verdadera "destrucción creativa" que impulsa el progreso, la que describieron Schumpeter y los teóricos de la destrucción creativa galardonados con el Premio Nobel de Economía, requiere un Estado árbitro fuerte, imparcial y eficaz. Un Estado que:
- Sancione el rentismo: Con un INDECOPI fortalecido y autonomía real para perseguir y desmantelar monopolios y cárteles.
- Proteja la competencia: Garantizando que las reglas del juego sean las mismas para todos, desde el gigante más grande hasta el emprendedor más pequeño.
- Nivele el campo de juego financiero: Creando instrumentos y garantías que permitan a las pymes acceder a crédito en condiciones justas.
- Defienda el bien común: Exigiendo estándares laborales, ambientales y de seguridad que no son un "costo", sino la base de una competitividad sostenible y justa.
Flexibilizar al Monopolio para Crear Empleo
El problema de la economía peruana se encuentra, en definitiva, en esa estructura que privilegia la estabilidad de los monopolios. Así como se reclama por flexibilizar el empleo, tenemos que empezar a reclamar por flexibilizar las estructuras económicas que permiten esa estabilidad antieconómica.
En el Perú ya existen los emprendedores con las nuevas ideas a lo Netflix o los smartphones; lo que no existe es el ecosistema que les permita desafiar a los Blockbusters y los Nokias de nuestra economía. Nuevas empresas, ya vivas pero invisibles, esperan la oportunidad de crecer y crear los empleos de mayor calidad y productividad que el país necesita.
La tarea pendiente no es flexibilizar al trabajador, sino flexibilizar al monopolio. Solo así la destrucción creativa —la verdadera, la que impulsa el progreso— podrá cumplir su promesa de convertirse en movilidad social para todos.